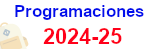El alumno Andrés Morales Gómez de 1º de Bachillerato CTA resultó 4º en el tercer Concurso de Relato Corto “Qué hacer en Plasencia“.
A continuación, os dejamos con el relato:
MEMORIAS DE UN JUGUETE ROTO
En algún lugar de Europa, un niño se entretiene con un juguete. Se oye un chasquido, el artilugio se rompe. Al principio, el pequeño se disgusta, pero poco después lo deja olvidado en un rincón, debajo de la cama, pues ha encontrado algo nuevo con la que jugar. Al fin y al cabo, solo es un juguete roto.
– Despierta, hijo, es Navidad. Han venido los de la ONG y han dejado esto para uno de vosotros. Este año, el regalo es para ti, cariño.
Se llama Jabaar, tiene 10 años y vive junto a otros siete chicos en una modesta casa de acogida donde una corpulenta mujer les cuida desde aquella trágica semana en la que una devastadora enfermedad había acabado con la vida de más de la mitad de personas del poblado. Entre esa gente se encontraban sus padres. Lo que sostiene entre sus sedosas manos es un muñeco que representa una especie de ave, un águila-había apostillado el mayor de sus hermanastros- que tenía la mitad de una de sus alas partidas, como si se la hubieran despojado cruelmente. Estaba roto. No obstante, aquello no parece importar a un Jabaar radiante de felicidad por el inesperado regalo que aquel año le había tocado recibir por navidad. Un juguete similar a los que cada día debía elaborar en la fábrica, se materializaba esa mañana entre las yemas de sus dedos Al salir a la calle, el niño encuentra el desolador panorama que cada día le acompaña de camino a su trabajo: endebles chabolas de madera y hierbajos se suceden desordenadamente a lo largo de un desértico e inhóspito páramo; esqueléticas figuras humanas piden desesperadamente un trago de agua que les sacie, una miga que llevarse a la boca, un hálito de esperanza;. Sin embargo, nada de esto consigue hoy afectar a Jabaar. Se siente más seguro que nunca, con su águila de plástico e imagina que, algún día, esta recuperaría sus alas y él volaría lejos de allí a lomos de ella. Es consciente de que aquello no son más que meras ilusiones, pero se resguarda en la frase que sus padres se empeñaron en repetirle cuando aún vivían: “hijo, tus sueños no son más que mentiras que algún día dejarán de serlo´´. Finalmente, tras hora y media de agotadora andadura, llega a las inmediaciones de la fábrica de juguetes donde también se sitúan un humilde mercado y un pequeño pozo, los únicos en cinco kilómetros a la redonda. Se acerca a la puerta de la fábrica al tiempo que guarda su águila en el bolsillo y una repentina ráfaga de viento golpea al muñeco y termina de desprender una de sus alas. Una pena. Es un nuevo día de trabajo.
El incesante sonido del despertador interrumpe la silenciosa conversación que Daniel mantenía con su almohada desde la madrugada anterior. Es 25 de diciembre. Tras enderezarse, sus pasos se dirigen hacia la ventana, de forma que esta puede observar, reflejado en las pupilas del hombre, el cautivador paisaje que el destino había reservado para el día de Navidad: pequeñas gotas heladas, de un blanco intenso, se precipitan con gracia sobre las calles de la ciudad avivando una calmada ventisca invernal que martillea suavemente los escarchados ventanales; la nieve cae sobre apasionados músicos cuyas cadentes melodías recorren la ciudad anunciando una nueva navidad; germina entre jóvenes enamorados cuyos semblantes rezuman alegría; juguetea en torno a asombrados abuelos que, agarrados de la mano, interrumpen su pausado paseo para felicitar a sus nietos por el muñeco de nieve que habían esculpido con mimo e inocencia. Sin embargo, nada de esto consigue despertar hoy la imaginación de Daniel. Tiene 48 años, dos hijos, un trabajo escasamente remunerado y unos voluminosos gastos navideños que afrontar un año más. Tras vestirse, asearse y permitirse un generoso desayuno, sale de casa en un día en el que su cartera y sus billetes serían protagonistas. Tras 5 minutos de liviano caminar, se aproxima a la puerta de la enorme tienda de juguetes, al tiempo que saca el monedero de su bolsillo. Es un nuevo día de compras.
Son las diez de la mañana. Me llamo Jabaar. Entro en la fábrica y camino a lo largo de pasillos con paredes estampadas de desesperación y suelos que seguramente sean más cómodos que mi cama. Las once. Ya tengo los movimientos automatizados: primero se colocan las ruedas y, seguidamente se disponen las demás piezas del coche de juguete con la minuciosidad y cuidado con el que un pianista acaricia las teclas de su instrumento. El reloj marca las doce. Observo el taller y a sus trabajadores y lo veo como una prisión en la que se encuentran encerrados la mayoría de los recuerdos de mi infancia. Es la una. Mis ojos se detienen en Qurban, que me reprende con una mirada de hastío que no es más que una máscara de orgullo forjada por la sucesión de las tristes escenas de la tragedia que es su vida. El reloj da dos toques. Dav, el implacable jefe de la fábrica pasea por ella buscando castigar el más mínimo error. Las tres. No veo el momento de volver a jugar con mi muñeco. Cuatro campanadas. La imagen de unos padres orgullosos acude a mi mente y el contorno de mis pupilas se difumina en lágrimas. Las cinco. Me animo: ya solo quedan cuatro horas de trabajo, debo aguantar. Las seis de la tarde. Mis dedos están agarrotados y un sudor frío recorre mis acaloradas mejillas. Son las siete. Sostengo mi muñeco de águila entre las manos, pero resbala y cae dentro del cochecito que estoy montando. Trato de sacarlo. Sé que no puedo fallar. Cuidado. No puedo. Lo intento pero solo consigo partir una de las piezas del coche. No puede ser. Dav me ve, tira de mi brazo y me lleva con él. A una sala. No sé qué será de mi juguete. Sí sé lo que me pasará a mí y mis ojos se inundan en lágrimas. Me golpea. Tengo heridas. Ni siquiera he podido ponerle un nombre a mi águila. Creo que ha cogido una barra metálica. Oigo el silbido del hierro. Creo que ya sé cómo llamaré a mi juguete, lo escuché una vez. Otro golpe. Me voy a desmayar. Sí, se llamará Libertad. Caigo al suelo moribundo.
En algún lugar de África, un niño se entretiene con un juguete. Se oye un chasquido, el artilugio se rompe. Al principio, el pequeño se disgusta, pero poco después el niño seguirá jugando con su muñeco. Al fin y al cabo, no tiene más y, no importa, solo está un poco roto.
Son las once de la mañana. Las puertas automáticas del centro comercial se abren y Daniel comienza a recorrer los amplios pasillos de la tienda. Tras estudiar durante un rato al gentío que transitaba aquel edificio, se da cuenta de que, desde hacía unos años, echaba de menos a los niños en aquel lugar: ilusionadas criaturas que jugaban a ser exploradores, investigando entre los pasillos cuál sería el próximo artilugio que pasaría a formar parte de su colección de sueños. Ahora ya no, los recurrentes catálogos y anuncios televisivos se habían encargado de convencer a los chiquillos de cuál sería el espécimen más veloz, más fuerte o más grande de las indagaciones de aquel año, y las tiendas de juguetes se habían vuelto un frío lugar frecuentado por estresados padres y madres que se limitaban a añadir en su carro de la compra el juguete que su hijo había señalado en la revista. Continuando su paseo, Daniel aprecia un detalle que le entristece cada año: a su derecha, la sección chicas, repleta de muñecas de figuras estilizadas y rostros escondidos bajo una extensa capa de maquillaje, y de todo tipo de artilugios de cocina y tareas del hogar que, aseguraban los letreros, enseñarían a las futuras mujeres “cómo ser una buena madre´´; a su izquierda, en la sección de chicos, maquetas de guerra, castillos, superhéroes… que ensalzaban valores de fuerza y valentía, sugería el cartel, “típicos en los hombres´´. Viendo todo esto- piensa Daniel- quizá las tiendas de juguetes no fueran sino el primer síntoma y la primera lesión de una navidad enferma. Finalmente, avanza hacia un rincón donde un detallado armatoste de plástico parece querer atraer su atención, como con prisas de encontrar un dueño. Daniel estira los codos, lo aproxima hacia él y lo acuna entre sus brazos. Es un coche de carreras. Son las once y media de la mañana. Dentro del juguete, un pequeño águila tiznada de arena, salpicada en sangre.
En algún lugar del mundo los juguetes ricos se olvidan y se aprovechan de los juguetes pobres, que callan, intimidados, en un rincón. Son juguetes rotos
En algún lugar de la sociedad, alguien se olvida de juguetes maltrechos, abandonados en las calles; juguetes viejos, sin nadie con quien compartir sus navidades; juguetes huérfanos, sin nadie que los cuide. Son juguetes rotos.
En algún lugar de una mente idealista, un niño disfruta, sin distinción, con juguetes nuevos y juguetes rotos pues todos valen lo mismo, pues todos le hacen soñar igual, pues, al fin y al cabo, todos son juguetes y todos comparten el mismo baúl. En algún lugar de una mente idealista, por fin es Navidad.
Foto superior: (cc) ashton / Flickr